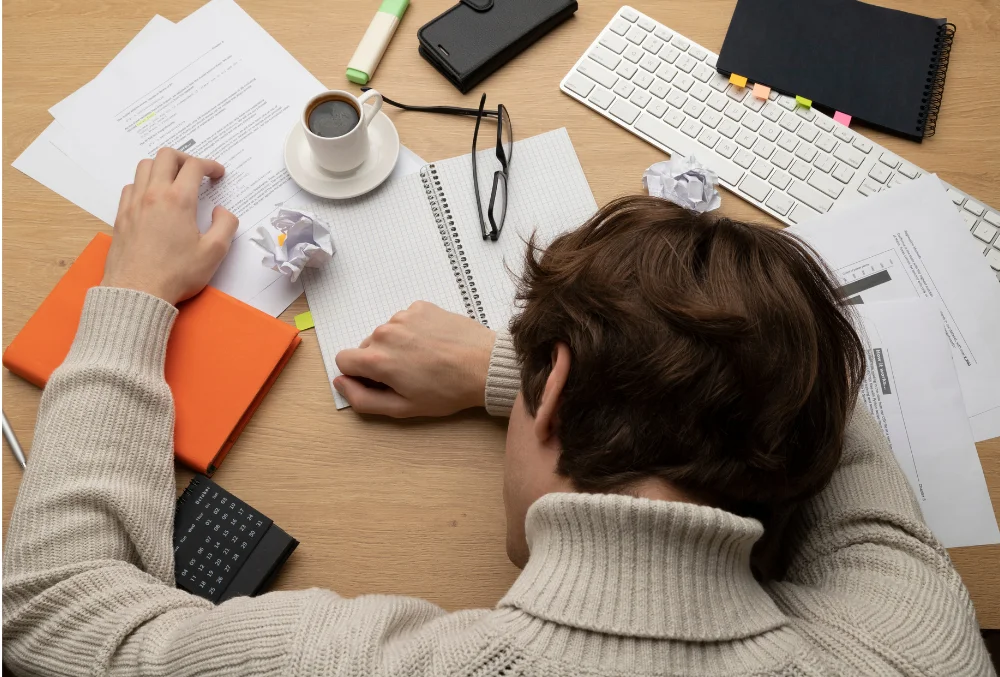En las últimas décadas, la cultura corporativa y la economía de la inmediatez han ensalzado sin descanso un mismo ideal: trabajar más y mejor, 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que en un principio pudo verse como ambición o compromiso profesional, en muchos casos se convierte en una auténtica adicción al trabajo (workaholismo), capaz de perturbar gravemente el equilibrio físico, emocional y social de quien la padece.
A diferencia de las adicciones tradicionales, donde la sustancia es el agente primario, en el workaholismo el propio acto de trabajar funciona como “droga”: ofrece un refuerzo inmediato (logros, reconocimiento, sensación de control) que poco a poco requiere dosis mayores para evitar estados de ansiedad, culpa o vacío interno. Llega un momento en que ya no se trabaja para producir, sino para mitigar esas molestias, convirtiendo la jornada laboral en un ciclo interminable y agotador.
Qué es el Workaholismo
El workaholismo, acuñado por primera vez en 1971 por el psicólogo Oates, se define como un patrón persistente de dedicación excesiva al trabajo que va más allá de las exigencias razonables del puesto o de la propia motivación profesional. Aunque culturalmente a menudo se confunde con la pasión o el compromiso laboral, el workaholismo adopta todas las características de una verdadera adicción comportamental:
- Saliencia (preeminencia)
El trabajo se convierte en el elemento más importante de la vida del individuo. Pensamientos constantes sobre tareas, proyectos o pendientes dominan la mente incluso fuera del entorno laboral, relegando otros intereses y actividades. - Modificación del estado de ánimo
La práctica de trabajar produce una sensación temporal de alivio, control o euforia (“high” laboral) que el adicto busca de manera compulsiva para mitigar estados negativos como la ansiedad o el vacío. - Tolerancia
Con el tiempo, el individuo necesita aumentar las horas o la intensidad de la dedicación para lograr el mismo nivel de satisfacción, lo que prolonga aún más las jornadas laborales y reduce los espacios de descanso. - Síntomas de abstinencia
Cuando no puede trabajar (vacaciones, enfermedad, imprevistos), aparecen malestar psicológico (irritabilidad, nerviosismo), pensamientos intrusivos y dificultad para relajarse. - Conflicto
El exceso de trabajo genera conflictos internos (culpa por no descansar) y externos (discusiones con la pareja, descuido de amistades, choques con compañeros al no desconectar). - Pérdida de control y recaídas
A pesar de los intentos por limitar horarios o desconectar el móvil, la persona vuelve repetidamente a hábitos excesivos, aunque reconozca sus efectos negativos.
A diferencia del alto compromiso laboral —donde la motivación nace de la satisfacción intrínseca y se mantiene un sano equilibrio con otros ámbitos de la vida—, el workaholismo prescinde de este equilibrio y orbita en torno a la necesidad compulsiva de trabajar. Su epicentro no es tanto la productividad o la superación profesional, sino la reducción de malestar interno: ansiedad, temor al fracaso o baja autoestima.
¿Cuándo el workaholismo es problema?
- Interferencia grave: el trabajo impide atender responsabilidades familiares, mantener amistades o disfrutar de actividades de ocio durante semanas o meses.
- Deterioro físico: insomnio crónico, fatiga persistente, cefaleas tensionales, dolores musculares y aumento de los niveles de estrés.
- Emocionalidad negativa: ansiedad, irritabilidad o sentimientos de culpa intensos al dejar de trabajar, incluso por breves períodos.
- Negación y justificación: minimiza o racionaliza las consecuencias (“es normal en mi sector”, “todos lo hacemos así”), retrasando la búsqueda de ayuda.
¿Cuándo pedir ayuda profesional?
Debes plantearte buscar apoyo profesional si:
- Pierdes la capacidad de desconectar incluso en vacaciones o fines de semana, sintiendo malestar o inquietud ante la más mínima interrupción.
- Tu “esfuerzo extra” deja de traducirse en mejores resultados, pero sigues incapaz de recortar horas de trabajo.
- Tu salud (sueño, apetito, estado de ánimo) muestra un desgaste claro y progresivo vinculado al exceso de dedicación laboral.
- Tu entorno (pareja, familia, amigos) expresa preocupación o te demanda un cambio, y tú lo percibes como un ataque o incomprensión.
Reconocer a tiempo estas señales y comprender que el descanso y la desconexión no solo son compatibles con la productividad, sino necesarios para sostenerla en el largo plazo, es el primer paso para volver a un ritmo de vida saludable. Si te identificas con varios de estos indicadores, no dudes en consultar a un profesional especializado: el trabajo debe sumar, no restar.
Fuentes:
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
ScienceDirect